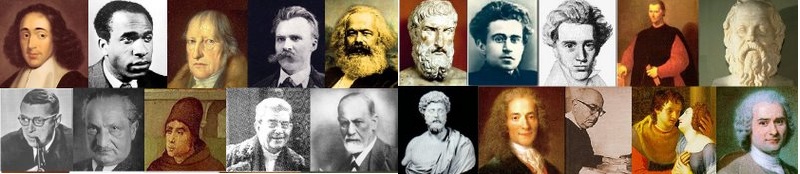Didier Maleuvre
Una reseña de The Goodness Paradox: The Strange Relationship between Virtue and Violence in Human Evolution (La paradoja de la bondad: la extraña relación entre la virtud y la violencia en la evolución humana) por Richard Wrangham (Pantheon, 2019) 400 páginas.
A los futuros historiadores les puede parecer extraño que la ciencia de principios del siglo XXI se haya vuelto a topar con el dogma. Esta vez no salió del púlpito, sino del atril de la universidad. Hoy en día, las doctrinas intelectuales imperantes sostienen que la realidad es una construcción social, y sus partidarios no se toman a bien que los biólogos nos recuerden que la naturaleza está compuesta por hechos objetivos. Los biólogos se han despertado últimamente con la noticia de que su ciencia los convierte en herejes en el imperio postmoderno, y culpables de vender las ideas más heréticas a la visión del mundo progresista, constructivista, utópica e igualitaria.
Los progresistas fueron aliados naturales de la ciencia cuando esta derribó los altares de la certeza bíblica, y continúan invocando su autoridad en los debates sobre el calentamiento global y la degradación del medio ambiente. Sin embargo, cuando se trata de entender al animal humano o, digamos, la heredabilidad de rasgos de carácter como la inteligencia, o el hecho de que no se puede tener nada a cambio de nada y que las elecciones tienen costos ocultos, son considerablemente menos amigables. No es una coincidencia que hayan sido los científicos evolucionistas, en lugar de sus primos humanistas, los que han sentido la ira del progresismo radical. Los profesores que se han enfrentado al oprobio por expresar las opiniones equivocadas son casi todos los científicos (Charles Murray, Bret Weinstein, Sam Harris, Steven Pinker, Jordan Peterson, entre los más notorios), y ninguno es un teórico posmoderno.
La amenaza de la excomunión sin duda pesa mucho sobre los antropólogos evolucionistas como Richard Wrangham, quien — como un buen científico evolucionista debe hacer— relata hechos que son desconsiderados por la ideología. En su último libro, The Goodness Paradox: The Strange Relationship between Virtue and Violence in Human Evolution, recuerda que se le acusó de “sesgo político” por postular que el asesinato entre chimpancés era una adaptación beneficiosa (como si fuera difícil imaginar que la eliminación de un grupo de competidores hostiles pudiera beneficiar a su descendencia). “El análisis evolucionista”, escribe, “está cargado de potencial para una respuesta emocional y políticamente sensible”.
En un campo minado de ideas provocativas Wrangham ciertamente pisa ideas como la determinación genética del temperamento, comportamiento y género, y la selección natural de rasgos adaptativos que incluyen la jerarquía, la autoridad, la guerra, la subordinación universal de las hembras, el sesgo dentro del grupo (es decir, el fanatismo) y el placer de matar a extraños (los romanos pensaban que esto era bastante obvio). Tampoco, nos recuerda, debe entenderse la moralidad como altruismo, empatía y bondad amorosa, sino más bien como un aparato del bien y del mal diseñado para reforzar la cohesión social. En otras palabras, la naturaleza es una escuela de duros golpes que no sabe nada de diversidad, equidad y cuotas de inclusión, y los graduados exitosos son aquellas especies — la nuestra propia entre ellas — que tomaron el guante. Los mansos, se teme, no han heredado la tierra.
¿O sí lo han hecho? Los primeros tres cuartos del libro de Richard Wrangham serán terreno familiar para los lectores de Steven Pinker, especialmente Los ángeles que llevamos dentro: El declive de la violencia y sus implicaciones. Estas páginas ciertamente ayudan a aliviar la sospecha de “sesgo político” (digamos, el inconsciente conservadurismo prudencial) de la ciencia evolucionista. Wrangham presenta al lector dos actores evolutivos: la agresión reactiva y la proactiva. La agresión reactiva es la propensión a reaccionar violentamente ante una amenaza inminente y responder con enfado a la ofensa. Es una prueba general de “ojo por ojo”; una disposición colérica o pendenciera que va desde la petulancia hasta la furia en el camino y los crímenes pasionales. La agresión proactiva tiene un carácter diferente: es la cabeza fría y, si seguimos a Wrangham, la línea de comportamiento violento más reciente que es premeditada, intencional, calculadora, y por esta razón más devastadoramente efectiva que su prima reactiva gruñona.
Con estos dos protagonistas en el escenario, The Goodness Paradox relata un cuento apto para encantar a los gentiles machos y hembras que componen su público: que la selección natural en los últimos cientos de miles de años ha producido una especie considerablemente menos quejumbrosa y más dócil, colaboradora y feminizada. A lo largo de la larga escala de tiempo evolutivo, los machos con proclividades más gentiles han ganado la ventaja reproductiva sobre los patanes y los rufianes, y hoy en día no somos principalmente los herederos de los Gengis-Khan del mundo que violan en masa, sino de los machos más suaves, más deseosos de complacer y con espíritu de equipo, liberados de la toxicidad de la masculinidad de los chimpancés. Los humanos, dice Wrangham, se han estado pacificando y domesticando a sí mismos, en gran parte gracias a la mayor capacidad de las hembras “para elegir como pareja a los machos menos agresivos”, un hecho que parecerá obvio a los lectores de Jane Austen (pero quizás menos a los de Emily Brontë).
Junto con un temperamento más grácil, la evolución ha estado seleccionando a favor de los machos menos inclinados a competir por el estatus que, digamos, los más corpulentos y más ampliamente masculinos Neandertales. “Desagradablemente competitivo” es el revelador color adverbial que el autor aporta a algunos de nuestros comportamientos ancestrales, contra los cuales tenemos pruebas tranquilizadoras de nuestra evolución hacia los comunitaristas natos. La buena noticia, para resumir, es que somos una especie feminizada y que es el Homo intellectus bonobo que con el tiempo se lleva a la chica. Pero hay un corto y chocante acto final en la feliz historia de Wrangham sobre la autodomesticación. Hasta entonces, Wrangham se ha esforzado en recordarnos repetidamente que la autodomesticación es la fuente de nuestras bendiciones actuales, así que el lector puede ser excusado por sospechar que “El Progreso de la Docilidad” o “El Triunfo de los Mansos” habrían sido títulos más adecuados para su libro que uno que anuncia una misteriosa “Paradoja de la Bondad”. Pospone la parte más importante e incendiaria de su argumento hasta que haya pasado más de 200 páginas tranquilizando al lector de sus convicciones izquierdistas, consciente de que se desatará una tormenta sobre su cabeza cuando por fin captemos su peligrosa idea.
La idea peligrosa no es que los seres humanos sean a la vez ángeles y demonios (lo que los incautos pueden imaginar es la paradoja banal que flota en el título del libro), sino que somos demonios porque hemos logrado pacificarnos. Haber crecido en una especie dócil, cooperativa y feminizada es justo lo que nos hace capaces de un mal a gran escala. Para entender esta asombrosa y trágica teoría, volvamos al macho feminizado pacificado de la sabana ancestral. Su mayor sociabilidad y docilidad le permitió asociarse con otros machos menos agresivos contra los matones de su entorno. Los machos beta tenían una herramienta de la que carecía el petulante y prepotente macho alfa: la capacidad de cooperar y coordinar su acción. Esta acción consistía principalmente en la pena capital. Una y otra vez el macho tóxico fue ejecutado fuera de la especie, asesinado por una conspiración de machos individualmente más débiles, pero colectivamente más fuertes. Con el tiempo, surgió una sociedad más grupal, igualitaria y racional, que reemplazó la dictadura del macho fuerte por un gobierno colectivo.
Hay una idea herética sobre la eficacia de la pena capital, por la que el autor se siente obligado a escribir un epílogo apologético. De igual modo, es un hecho antropológico bien probado que, hasta hace muy poco, la generalidad de la humanidad castigaba muy duramente a los inconformes, tramposos e individualistas violentos, la mayoría de las veces con la muerte. Con el tiempo esta política inhibió a los violentos de transmitir sus genes, y le dio una ventaja numérica a la cooperativa. Tres hurras, entonces, por la efectiva aplicación de la ley y el duro trabajo policial que creó la civilización. Pero esta no es la idea que expondrá a Wrangham a la ira de sus pares. Su herejía es mucho peor.
Entre las formas cooperativas y consultivas de organización de la vida creadas por la humanidad domesticada se encuentra la invención de la guerra: un método deliberado, de cabeza fría y organizado de esgrimir la agresión. La domesticación le dio al hombre la habilidad de controlar su temperamento pero también de canalizarlo en proyectos a largo plazo de conquista y subyugación. Esto significa que el largo y lento declive de la agresión reactiva, que sustenta el proceso de feminización de la especie, es responsable de aumentar la prevalencia, y también la mortandad, de la agresión proactiva en nuestra especie. Como dice Wrangham de forma elusiva, “tanto nuestras tendencias ‘angélicas’ como ‘demoníacas’ dependían para su evolución de las sofisticadas formas de intencionalidad compartida”.
Es apropiado que el autor exponga esta sorpresa en un capítulo final titulado “La paradoja perdida”, ya que no se trata en realidad de una paradoja en absoluto, sino más bien de un ejemplo de la ley de las consecuencias no deseadas. Nuestras tendencias demoníacas son el producto de nuestra domesticación angélica. Somos letalmente violentos porque nos hemos vuelto silenciosos, deliberantes y cooperativos, y por lo tanto podemos visitar la violencia organizada, metódica y genocida sobre nuestros semejantes. En resumen, no hay contradicción entre Hobbes y Rousseau: somos hobbesianos porque hemos evolucionado hasta ser pequeños emilianos. Somos lobos en piel de oveja y la piel de oveja tiene la culpa.
En algunos aspectos, esto no será una revelación para los lectores psicológicos de la historia. El daño verdaderamente diabólico a gran escala no es cometido por el matón presuntuoso; lo hacen los bien educados, afables, intelectuales y comparativamente feminizados constructores de coaliciones como, por ejemplo, Torquemada, Lenin, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot y otros tiranos tecnócratas bien hablados, cuyo arquetipo es el educado O’Brien en 1984 de Orwell. Casi lamento haber puesto la idea central de The Goodness Paradox a una luz más clara de lo que quizás su autor pretendía. Para aquellos que se preocupen por su hipótesis “problemática”, debe destacarse que Richard Wrangham realmente abraza (¿y quién no?) la idea de una especie humana deformada entrenada en casa. Pero esto es precisamente por lo que merece elogios, ya que ha seguido valientemente su investigación científica a donde le ha llevado. Por esto merece nuestro apoyo cuando una coalición de beta-bullies llegue para expulsarlo de la sala de conferencias.
Didier Maleuvre es profesor de literatura en la Universidad de California, Santa Bárbara. Es el autor, más recientemente, de The Art of Civilization: A Bourgeois History (El arte de la civilización: Una historia burguesa) (Palgrave, 2016) y el próximo The Legends of the Modern: A Reappraisal of Modernity from Shakespeare to the Age of Duchamp (Las Leyendas de lo Moderno: Una Reevaluación de la Modernidad de Shakespeare a la Era de Duchamp) (Bloomsbury, 2019). Puedes seguirlo en Twitter @namelessinba
Fuente: Quillette